Violencia
El vacío entre lo que el gobierno decía y lo que la gente veía
en televisión nunca fue más grande y la credibilidad de los norteamericanos en
sus líderes nunca fue más baja. El apoyo para el Presidente por su manejo de la
guerra cayó al punto más bajo de todos los tiempos. El 80 % de los americanos
sintió que los Estados Unidos no estaban haciendo ningún progreso en Vietnam.
El 4 de abril de 1968, Martin
Luther King Jr. fue asesinado en el balcón de un hotel en Memphis, Tennessee.
Motines barrieron la ciudad. Miles de ciudades americanas explotaron; hubo más
de 20 mil arrestos y 50 muertes. Setenta y cinco mil tropas fueron llamadas
para restaurar la paz. Para muchos, King resumía el sueño de la igualdad
racial, pero en los dos últimos años su influencia había disminuido. Ahora, la
dirección de la comunidad negra había pasado a figuras más radicales que
querían pasar de la desobediencia pasiva a la resistencia activa. Estaban los
Panteras Negras, formados como paramilitares en el ghetto de Oakland,
California, para una guerra civil. Otros negros nacionalistas llamaron
abiertamente a la revolución.
En las primarias de California,
en junio, Kennedy ganó por estrecho margen. Cuando abandonaba el hotel por la
puerta trasera le dispararon en la cabeza; murió a la mañana siguiente. No hubo
alboroto, sólo silencio. El país estaba traumatizado por estos asesinatos. La
gente se preguntaba qué ocurría. Por qué el país se había vuelto tan violento.
Todo volvió a la normalidad
cuando el Partido Demócrata se reunió en Chicago para elegir a sus candidatos a
la presidencia -entre McCarthy o el vicepresidente Hubert Humphrey. Chicago era
controlado por el alcalde Richard J. Daley, quien había prometido:
"mientras yo ocupe este puesto, habrá ley y orden en las calles". En
las revueltas después de la muerte de Martin Luther King, a la policía se le
había dado la autoridad de "disparar a matar". Daley estaba
determinado a mantener el orden durante las convenciones y no tenía intención
de permitir ninguna marcha. La policía, algunos de ellos sin uniforme, atacó a
un grupo de hippies y yuppies en el parque Lincoln y los persiguieron con
porras y bastones. En la noche que Humphrey aceptó la nominación, la policía
usó gas lacrimógeno para deshacer las protestas afuera del hotel donde se
realizaba la convención.
Más de 200 policías trataron de
infiltrar la marcha. Protestantes, periodistas y hasta ciudadanos ancianos
fueron aporrados y golpeados. El gas lacrimógeno entró en el hotel, mientras
Humphrey preparaba el discurso de aceptación. En la televisión en vivo, las
cámaras captaron las extraordinarias escenas de afuera. Humphrey se quedó con
la nominación del partido, pero estaba destruido. "Chicago era una
catástrofe", dijo después. "Mi esposa y yo fuimos a casa con el
corazón destrozado, apaleado y golpeado".
Sólo una semana después que los
soviéticos sorprendieron al mundo con el movimiento de tropas hacia Praga, la
policía de Chicago, de acuerdo con el The New York Times, "trajo la
vergüenza a la ciudad, avergonzándola frente al país".
REPERCUSIONES:
Del otro lado, la dictadura
encubierta de la Comisión de Actividades Antinorteamericanas, encabezada por el
senador McCarthy, había sumido a la sociedad estadounidense en una crisis de
valores frente a la que se alzó la figura del líder demócrata John F. Kennedy,
elegido presidente en las elecciones de 1960. Las promesas de regeneración de
Kennedy devolvieron el entusiasmo a los ciudadanos y supusieron una bocanada de
aire nuevo, un nuevo estilo de hacer política más alejado de los intereses del
gran trust comerciales y más sensibles a las demandas liberales de las minorías
negras y las nuevas generaciones.
Paradójicamente, serían
precisamente estos dos abanderados de una nueva era de coexistencia pacífica
quienes protagonizarían la crisis militar que puso al mundo al borde del
holocausto atómico: la célebre crisis de los mísiles, en 1962, cuando la URSS
quiso instalar mísiles en territorio cubano. Un año antes, en abril de 1961,
había fracasado el intento de invasión de Cuba protagonizado por mercenarios
cubanos exiliados, organizado por la CIA durante el mandato del presidente
Eisenhower y ejecutado al poco de llegar Kennedy a la presidencia. La falta de
apoyo aéreo a la invasión que tuvo por escenario la bahía de Cochinos, demostró
que Kennedy no estaba dispuesto a ir más lejos. Pero el que hubiera permitido
que por lo menos se intentase revelaba también que Estados Unidos no estaba
dispuesto a desentenderse de lo que ocurría en Cuba. Más aún si se trataba de
mísiles. La crisis se saldó con la retirada de las armas soviéticas, pero el
fantasma de la Guerra Fría seguía gozando de buena salud.
El asesinato de Kennedy, el 22 de
noviembre de 1963, y la destitución de Kruschev al año siguiente fueron dos
portazos a las esperanzas de cambio y sus consecuencias son hoy todavía motivo
de debate. Es unánime la opinión de quienes ven en la frustración del
reformismo de Kruschev el principio del fin de los regímenes comunistas en
Europa, encerrados desde entonces en un laberinto burocrático autoritario sin
salida. Y la película de Oliver Stone, JFK, se hizo eco de la añoranza de la
era Kennedy, últimamente enarbolada como bandera por el presidente Clinton, y
de la denuncia del magnicidio de Dallas como el inicio de una era de corrupción
y devaluación del sistema democrático que conduciría a las presidencias de
Nixon y Reagan, plagadas de escándalos como el Watergate y el Iran-Contra.
Pero la década de los 60 conoció
también otras iniciativas de paz al margen de la voluntad de las grandes
potencias. La principal de ellas fue la constitución del Movimiento de Países
No Alineados, en la Conferencia de Belgrado de 1961 convocada por el entonces
dirigente de Yugoslavia, Josip Tito. Una iniciativa que respondía al
protagonismo del Tercer Mundo, donde los procesos revolucionarios de países
como Cuba y Vietnam, la independencia de Argelia o las luchas anticoloniales de
Nasser en Egipto o Nehru en la India, eran una llamada a la conciencia de los
ciudadanos de Occidente.
Los 60 empezaron siendo años de
barbudos, por las simpatías que Fidel Castro y sobre todo el Che Guevara, cuya
muerte en Bolivia en 1967 lo elevó a la categoría de mito, despertaban entre
los jóvenes de medio mundo, pero se convirtieron pronto en los años de las
melenas, seducidos por el nuevo espíritu de un grupo de músicos de Liverpool
cuyo nombre haría época: los Beatles. Unas melenas que no solo tenían el
declarado propósito de molestar a los mayores, que se molestaban a modo, sino
también de poner en solfa la sexualidad de la época. Que un chico y una chica
compartieran vaqueros y cabello largo era una manera explícita de señalar que
eran iguales, una forma de liberarlos de los tabúes asociados al sexo. Unos
años después, el conjunto Los Bravos vendrían a explicárselo más claro a los
españoles, que no estaban en los 60 para muchos trotes porque si la moral
oficial francesa podía resultar a un parisino trasnochada, la española daba
directamente ganas de vomitar, cuando no conducía al aspirante a rebelde a los
solanos de la Dirección General de Seguridad. Decían Los Bravos «Los chicos con
las chicas tienen que estar». Y semejante versito naif era casi una blasfemia
en tierra hispana, mientras por las Europas los jóvenes trataban de digerir ese
vivir sin vivir en sí que provocaban el amor libre y sus diversas combinaciones
matemáticas (dúos, tríos, comunas).
Mientras en Francia los jóvenes
izquierdistas reprochaban a los sindicatos su falta de radicalidad, en 1963
nacía en España entre sobresaltos el movimiento de Comisiones Obreras, pronto
perseguido con saña por la Policía. En 1963, mientras el comunismo ejercía una
indudable influencia sobre numerosos intelectuales europeos, en España era
fusilado el dirigente comunista Julián Grimau, entre fuertes protestas
internacionales. Y si los estudiantes estadounidenses acampaban con sus
guitarras y sus melenas ante la Casa Blanca para protestar por la guerra del
Vietnam, los españoles corrían el riesgo de acabar como Enrique Ruano, que
moría en 1969 al ser arrojado por una ventana de la Dirección General de
Seguridad de Madrid. La versión oficial fue que saltó al vacío en un descuido
de sus solícitos guardianes.
Definitivamente, los años 60 no
tuvieron para los jóvenes españoles la misma luminosidad que pudieron tener
para los de París, Berlín o California, pese a la luz de esperanza que
cantantes como Raimon o Serrat arrojaban con sus canciones. De modo que cuando
los vientos de cambio que venían a lomos de los nuevos ritmos, las nuevas
vestimentas, los nuevos usos amorosos, la nueva solidaridad con los países del
Tercer Mundo, tomaron cuerpo en lo que ha pasado a la historia como el Mayo del
68, en España fueron muy pocos los que pudieron sentir la conmoción en directo.
Aquí solo llegaron los ecos, en medio de algunos conatos de protesta
estudiantil reprimidos por el Régimen. Llegaron las consignas: «Prohibido
prohibir», «La imaginación al poder», «Cuanto más hago el amor más quiero hacer
la revolución, cuanto más hago la revolución más quiero hacer el amor».
Llegaron algunos nombres legendarios como Daniel CohnBendit o Alain Krivme. Y
las canciones. Esas canciones de Leo Ferre, de Jacques Brel, de George
Brassens, de Moustaki, que venían de las barricadas de París. Y las otras, los
cantos de Joan Baez o de Bob Dylan, que arrasaban en el campus universitario de
Berkeley. Campus de los que llegaban también las historias que hermanaban
revolución y sexo (como había sucedido ya en la Revolución Francesa o en la
misma Revolución Rusa) y cuyo máximo portavoz era el pensador Herbert Marcusse.
Todo un vendaval crítico que
sobresaltó a los poderosos del bloque occidental y que contagió, mediante el
Concilio Vaticano II, inaugurado en 1962, incluso a una institución tan
conservadora como la Iglesia católica. Un vendaval que coexistía con otra
corriente que, disimuladamente, pugnaba por transformar el mundo en sentido
inverso al que le señalaban los jóvenes del 68: la influencia de la televisión,
que difundía la paulatina uniformidad cultural y la pasividad del espectador.
Los 60 fueron años triunfales para la televisión, años de pasmada fascinación
ante las monerías del perro Rintintin, de cavernícolas aventuras de clase media
prehistórica en Los Pica piedras, de la magia de Embrujada, los sanos embrollos
de Bonanza o los sueños cutres de prosperidad de Un millón para el mejor.
Pero al otro lado del Muro que se
había levantado en Berlín, en tan solo una semana, durante el mes de agosto de
1961, y que simbolizaba la Guerra Fría, también había un viento de esperanza.
Pero a la caída de Kruschev, en Checoslovaquia el Partido Comunista, dirigido
por Alexander Dubock, inició un proceso de reformas desde finales de 1967 que
suponía de hecho la incorporación de los valores democráticos al socialismo.
Sus autores lo bautizaron como «socialismo de rostro humano» y la prensa como
Primavera de Praga.
El final del año 1968 tuvo
amargas consecuencias a ambos lados del Muro. Mientras en Occidente la
revolución de Mayo se ahogaba en su propio entusiasmo, incapaz de organizar una
alternativa al poder constituido, extraviada en sus rasgos más exóticos,
desatendida por la izquierda tradicional, en el Este, los tanques del Pacto de
Varsovia se encargaban de borrar los rasgos humanos del rostro del socialismo,
dando al traste con la Primavera de Praga y con la carrera política de su
líder.
De igual modo que las caídas de
Kennedy y de Kruschev tuvieron efectos a largo plazo, el fracaso del Mayo y de
la Primavera de Praga lo tuvieron a más corto plazo. En primer lugar, generando
un sentimiento de frustración que venía a ocupar la plaza de las a veces
ingenuas esperanzas que guiaron buena parte de la década. Y junto a ese
sentimiento, la búsqueda en Occidente de otras vías más violentas para lograr
la transformación del mundo. Desautorizada definitivamente la URSS como
referente utópico, la remota y criptica China, con la figura legendaria de
Mao-Tse-Tung, se convertía en polo de atracción indiscutible. China mantenía
malas relaciones con la URSS y su revolución cultural, que estuvo plagada de
abusos, era percibida desde Occidente como un sano intento de cambiar la vida.
Menudearon los grupos pro chinos y pronto surgieron los embriones de las
guerrillas urbanas que, como la Fracción del Ejército Rojo, en Alemania, o las
Brigadas Rojas, en Italia, darían forma al terrorismo de los años 70. Junto a ellos,
los 60 alumbraron también formas de violencia nacionalista.
En Irlanda del Norte, continuó el
protagonismo del IRA y las movilizaciones políticas de líderes como Bernardette
Devlin. Y en 1961 nacía en el País Vasco ETA, que tomaría el camino de la violencia
terrorista en 1968. En el Este, bajo la nueva helada de la era Breznev, iba a germinar
poco a poco la disidencia, que terminaría, dos décadas después, con los
regímenes que habían aplastado el sueño de libertad de Praga. Y en las
espesuras asiáticas de la jungla de Vietnam se formaba el pantano político,
moral y militar que acabaría llevando a la derrota a Estados Unidos de América.
Los años 60 se cerraron con una
fantasía hecha realidad: la llegada del hombre a la Luna, pero también con
crispación, como un sueño grato que de pronto se torna angustioso. Muchos de
sus ideales se hundieron para siempre, pero el mundo ya no volvió a ser el
mismo tras su década: ni las costumbres sexuales, ni las pautas morales, ni el
papel de la música o de la moda o de la televisión. Ni siquiera los mismos
protagonistas de aquellos años, muchos de los cuales terminaban ofreciendo el
triste espectáculo de su reconversión en estresados yuppies, en lo que más
odiaron, en hombres de orden.
Quizá el exponente más simbólico de
la pesadilla final de los años 60, que ha llegado hasta la actualidad, sea el
problema de la droga. El LSD, la heroína, el porro, armas reivindicadas en
diferentes grados por intelectuales y artistas de la época como liberación de
la imaginación y los sentidos, acabarían por convertirse, de la mano de la
frustración y del mercado negro, en letales puñales esclavizadores, en fuentes
de turbios y sangrientos negocios, en una eficaz forma de alienación. Como
Icaro, los jóvenes de los años 60 levantaron vuelo hasta rozar el Sol. Como él,
más dura fue su caída. Las luces de aquella empresa y sus sombras llegan ahora,
una vez más de la mano de la música. Ahora, como entonces, la música de los 60
ofrece, ingenua a veces, rebelde, soñadora o provocadora, un camino para
despertar la imaginación dormida. Un esfuerzo que, pese a todo, siempre merece
la pena. Al fin de cuentas, Icaro logró escapar del laberinto que le apresaba,
aunque fuera a través de la muerte.
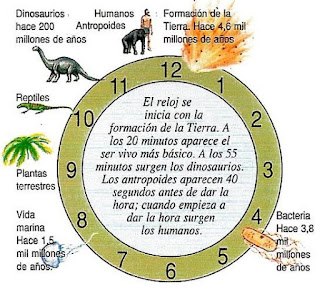
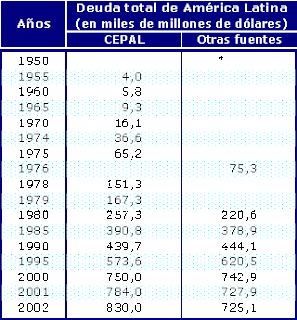

Comentarios
Publicar un comentario